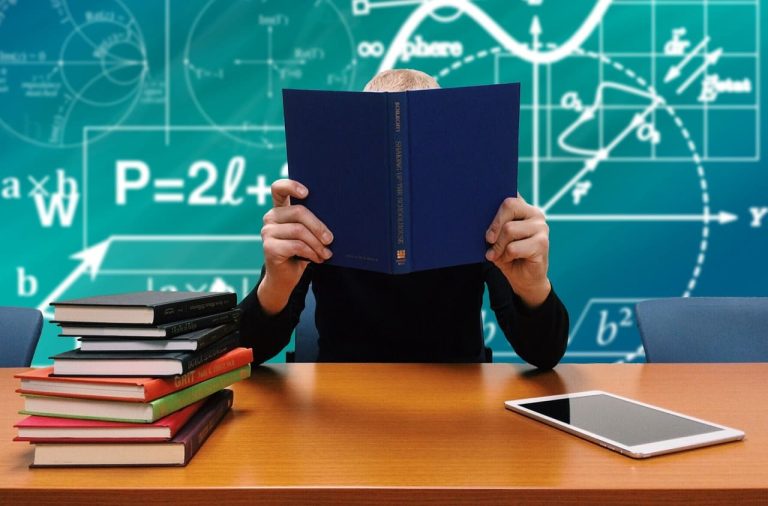Trabajar en un vivero de vid va mucho más allá de plantar y esperar a que crezcan las parras. Detrás de cada plantón hay decisiones técnicas, ensayos de laboratorio, criterios agronómicos y una combinación de tradición y tecnología que convierte este sector en un campo de formación muy rico para quienes cursan estudios de Formación Profesional, ya sea en agroecología, producción agrícola o vitivinicultura. Este artículo está pensado para introducirte en los elementos que debería contemplar un curso práctico centrado en el ámbito de la innovación aplicada a viveros especializados en la vid, incluyendo una visión clara y comprensible de los injertos, los portainjertos y las claves actuales de sostenibilidad en este tipo de producción.
El injerto como columna vertebral del viverismo vitícola.
Aunque pueda parecer una técnica antigua o incluso rudimentaria, el injerto es una operación de precisión que requiere conocimiento y pericia. En el caso de la vid, el injerto tiene varias funciones clave. Por un lado, permite unir una variedad de vid que produce fruto (la parte aérea o “injerto”) con un portainjerto que ha sido seleccionado por su resistencia a determinadas plagas, enfermedades o características del suelo. Esto, en lugar de ser una solución aislada, es la base de todo el funcionamiento de los viveros vitícolas profesionales.
Durante una formación especializada, lo primero que debería abordarse es el tipo de injerto más utilizado y por qué: el injerto omega. Se trata de una técnica mecánica realizada con máquinas que cortan las dos partes de la planta con una forma encajada, en “omega”, que encaja perfectamente para favorecer la unión y posterior soldadura de los tejidos. Lo interesante de este método es que, aunque parece puramente mecánico, conlleva una evaluación previa del diámetro del material vegetal, su lignificación, y la humedad en el momento del injerto.
Un curso bien diseñado debería combinar sesiones teóricas con mucha práctica: el alumnado tendría que ensayar primero con material vegetal descartado, entender cómo se aplica parafina para proteger la zona del injerto, y comprobar qué sucede si se produce un desajuste entre los calibres de injerto y portainjerto. Es ahí donde se aprende realmente cómo se mejora la tasa de prendimiento y se evitan futuros problemas en campo.
Cómo elegir el portainjerto adecuado sin equivocarse.
Uno de los aspectos menos conocidos fuera del ámbito técnico es el papel fundamental del portainjerto. Esta parte, que nunca llega a verse en la planta adulta porque permanece enterrada, es la que define en gran medida el éxito o fracaso de una plantación. Y es que un mal emparejamiento entre portainjerto y variedad puede traducirse en bajo rendimiento, estrés hídrico o problemas de compatibilidad.
Por eso, uno de los pilares del curso debe ser el conocimiento de los diferentes tipos de portainjertos, que suelen proceder de cruces entre especies americanas resistentes a la filoxera. Cada uno tiene una afinidad distinta con los suelos: los hay tolerantes a caliza activa, a salinidad, a nematodos, o simplemente más vigorosos o más restrictivos en su desarrollo radicular.
Imagina una actividad en clase donde el alumnado deba estudiar una parcela agrícola concreta: tipo de suelo, pH, nivel de drenaje, riesgo de salinidad y pluviometría anual. Con esos datos reales, tendrían que seleccionar el portainjerto más adecuado y justificar su elección en función de la bibliografía y las fichas técnicas disponibles. Esta parte es ideal para vincular teoría agronómica con aplicación práctica.
Además, se puede abordar una parte importante: la compatibilidad varietal. No todas las variedades aceptan igual de bien todos los portainjertos. Algunos generan calos de unión frágiles o simplemente no “prenden” correctamente. Incluir esta parte ayuda a tomar conciencia de que la vid es una planta muy estudiada, pero que aún tiene mucho por pulir en términos de combinaciones ideales.
Control de calidad y seguimiento tras el injerto.
Una vez injertado el plantón y tras aplicar parafina protectora, comienza una fase igual de crítica: la callosidad y su evolución. Esto ocurre en cámaras de forzado o en ambientes controlados, donde temperatura y humedad se ajustan cuidadosamente para permitir que los tejidos de injerto y portainjerto se unan correctamente.
Este aspecto puede resultar muy útil para quienes desean conocer cómo se aplica la tecnología en el viverismo vitícola. Aprender a controlar las cámaras, registrar la temperatura en tiempo real, corregir niveles de humedad o aplicar tratamientos antifúngicos forma parte del día a día en este sector. Un buen curso debería incluir una parte dedicada a estas instalaciones, con especial atención a las consecuencias de una mala gestión: pudriciones, injertos mal soldados, o estrés hídrico en la fase de salida.
También sería interesante plantear ejercicios de evaluación: revisar una bandeja de plantones injertados, comprobar el grado de prendimiento, detectar posibles fallos de compatibilidad o incluso medir, con herramientas digitales, la tasa de lignificación tras la salida al exterior. Esto aporta una visión profesional de los estándares que hoy se exigen en el viverismo de alto nivel.
Sostenibilidad y trazabilidad desde la raíz.
Cuando hablamos de sostenibilidad en un vivero de vid, no se trata solo de utilizar menos productos químicos o reducir el consumo de agua. Va mucho más allá, ya que implica un rediseño de los procesos, la forma en que se organiza la producción y cómo se asegura la trazabilidad del material vegetal desde el origen hasta el cliente final.
En este punto, puede introducirse al alumnado en temas tan relevantes como la utilización de energía solar para mantener las cámaras de forzado, el empleo de sustratos reciclables, o incluso el aprovechamiento de restos de poda como biomasa. Todo esto reduce el gasto energético y, al mismo tiempo, refuerza la idea de que el viverismo puede ser una actividad limpia y circular. También se pueden analizar casos reales de viveros que ya han implementado estas prácticas, comparando sus resultados en términos de eficiencia y viabilidad económica. Esto permite al alumnado valorar la teoría junto a su repercusión práctica, y plantearse nuevas soluciones adaptadas a su entorno productivo o territorio específico.
Desde Plantvid explican que la trazabilidad empieza incluso antes de que se realice el injerto, ya que cada yema seleccionada, cada portainjerto, cada lote de parafina, queda registrado en sistemas que permiten garantizar que lo que llega al cliente cumple con toda la normativa europea sobre sanidad vegetal y calidad. Y eso es precisamente uno de los puntos donde más innovación se está dando: sensores para detectar enfermedades, etiquetas inteligentes con QR, software para trazabilidad, etc. Un bloque del curso dedicado a estas herramientas digitales puede ser clave para introducir al alumnado en la dimensión tecnológica del viverismo.
Técnicas de I+D aplicadas al día a día.
En un vivero profesional de vid, la innovación no se vive en un laboratorio alejado del campo, sino a pie de invernadero. La selección clonal, por ejemplo, permite identificar qué cepas madre ofrecen mejores resultados en cuanto a resistencia a enfermedades, productividad o calidad del mosto. Para los estudiantes de FP, comprender cómo se hacen ensayos de campo, se recopilan datos y se interpretan resultados puede definir el punto que diferencia entre un técnico operativo y un técnico realmente capacitado.
Aquí pueden plantearse prácticas reales: parcelas de ensayo donde se comparen diferentes combinaciones de injerto y portainjerto, análisis de variables como grosor del brote, longitud del sistema radicular o respuesta al riego. También se puede introducir la observación fenológica para determinar qué factores aceleran o ralentizan el desarrollo, o cómo influyen las condiciones del forzado.
Además, conviene familiarizarse con tecnologías como el injerto asistido por sensores, el uso de cámaras térmicas para detectar plantas con problemas antes de que sean visibles a simple vista, o incluso el control remoto de parámetros ambientales en las instalaciones de cultivo. Todas estas herramientas ya están disponibles y no requieren una infraestructura imposible: muchas de ellas pueden integrarse en pequeñas explotaciones con un coste asumible.
Adaptación al cambio climático y nuevas líneas de investigación.
Por último, un buen curso práctico no puede ignorar la gran pregunta que atraviesa todo el sector agrícola: cómo adaptarse a un clima cambiante, con veranos más secos, inviernos menos definidos y mayor incidencia de enfermedades. En el caso concreto del viverismo vitícola, esto se traduce en buscar portainjertos más resistentes al estrés hídrico, injertos más resilientes a la variabilidad térmica y procesos más adaptativos que permitan cambiar de variedad o replantear una campaña con poca antelación.
Aquí entra en juego una parte del curso más vinculada a la prospectiva: leer informes, participar en simulaciones, estudiar el comportamiento de variedades híbridas, conocer bancos de germoplasma o experimentar con técnicas que todavía están en fase de prueba pero que pueden convertirse en herramientas clave en el futuro inmediato.
Además, se pueden vincular los cambios climáticos a modificaciones en la estrategia comercial del vivero: si las zonas tradicionalmente vinícolas empiezan a tener dificultades, ¿se pueden abrir nuevos mercados en altitudes antes no viables? ¿Cómo afecta eso al diseño del vivero, al catálogo de variedades o a los tiempos de producción?